La señora Hortensia aparta la mirada por un momento de las patatas que se afana en pelar, una tras otra. “Bien más nos valdría que nos pusieran un centro de salud”, dice señalando a su derecha con un leve movimiento de cabeza.
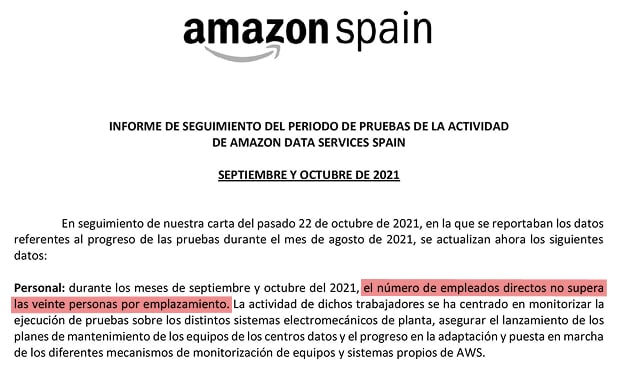
Formato:
Brenda Valverde Rubio
Diseño:
Ana Fernández
Desarrollo:
Alejandro Gallardo
Infografía:
Yolanda Clemente
Colaboradora en Chile (investigación y reporteo):
Muriel Alarcón
Esta investigación se ha realizado con el apoyo de la Red de Rendición de cuentas de la IA del Centro Pulitzer.
Los gigantes de internet extraen recursos básicos y acaparan terrenos para la construcción de sus nuevos centros de datos en México, Chile y España. Este es un recorrido por los impactos de varios proyectos de Microsoft, Amazon y Google, líderes de una industria millonaria en plena expansión global
Los gigantes de internet extraen recursos básicos y acaparan terrenos para la construcción de sus nuevos centros de datos en México, Chile y España. Este es un recorrido por los impactos de varios proyectos de Microsoft, Amazon y Google, líderes de una industria millonaria en plena expansión global
Pablo Jiménez Arandia Daniela Dib
La señora Hortensia aparta la mirada por un momento de las patatas que se afana en pelar, una tras otra. “Bien más nos valdría que nos pusieran un centro de salud”, dice señalando a su derecha con un leve movimiento de cabeza.
Un antiguo contenedor reconvertido en aula móvil permanece cerrado al lado del puesto de tacos que Hortensia atiende junto a sus hermanas. Es día festivo en La Esperanza, una comunidad rural en el estado mexicano de Querétaro, y la persona que viene entre semana a dar “clases de computación” hoy no está. En la parte frontal del aula hay un logo de Microsoft. Hortensia explica que apenas ve gente entrar y que a ella, además, de poco le servirían las clases que ahí imparten.
A poco más de un kilómetro colina arriba desde el puesto de Hortensia, la tecnológica estadounidense está construyendo un macrocomplejo de centros de datos. Una nave llena de servidores funcionando día y noche opera desde 2024. La otra está ya en la fase final de las obras.
Las torres de ordenadores que hay en su interior son apenas una pieza de una enorme red global. Una telaraña de edificios más grandes que campos de fútbol que Microsoft y otros gigantes de internet, como Amazon y Google, están extendiendo por el planeta. A un ritmo endiablado. Y con un objetivo común: saciar las ingentes necesidades de computación que sus modelos de inteligencia artificial (IA) —los más grandes y también los menos ecológicos— precisan para funcionar.
En La Esperanza, como en cada vez más lugares del planeta, la nube se hace física. Pero Hortensia, al igual que sus vecinos, no sabe qué sucede dentro de esos edificios. De lo que sí habla con confianza es de cómo han cambiado los alrededores de La Esperanza en los últimos años. Un reguero de parques industriales ha crecido al norte y al este de la capital de este estado mexicano. Sin dejar, señala, beneficio alguno en las poblaciones que los rodean.
Quizás al contrario. Desde hace poco los cortes de agua en esta y otras comunidades de la zona se han hecho habituales. Un problema inexistente hace unos años. “Estas empresas deberían dejar algo en la comunidad. Pero no lo hacen”, dice Hortensia, resignada, mirando de nuevo al aula con el logo de Microsoft. “Los beneficios son solo para ellas”.

El centro de datos de La Esperanza es uno de la docena de proyectos estudiados por EL PAÍS y el Centro Pulitzer para este reportaje. Son proyectos impulsados por Microsoft, Amazon y Google, las tres corporaciones —junto a Meta— inmersas hoy en una feroz batalla en torno a la infraestructura que sostiene la carrera de la IA. Y ubicados, además de en Querétaro, México, en Santiago de Chile (Chile) y Aragón (España). Tres regiones separadas por miles de kilómetros, pero con un nexo común: en un tiempo récord se han convertido en destinos prioritarios para esta industria multimillonaria.
Cuando el debate sobre los costes medioambientales de la IA resuena con fuerza, esta invetigación mapea los impactos locales de un eslabón clave en su cadena de suministro.
Amazon, Microsoft y Google, dentro de su frenética carrera, extraen hoy recursos básicos como el agua en zonas en situación de grave sequía. Pero también acaparan grandes extensiones de terreno para edificar sus centros y las redes eléctricas que los alimentan. Todo bajo un halo de opacidad que, en ocasiones, incluye el uso de empresas pantalla y en casi todos los casos la complicidad y connivencia de las autoridades locales. Las empresas citadas han declinado ser entrevistadas en profundidad para este reportaje.
México
El expolio del agua en el corredor de los ‘data centers’
En el manantial de La Esperanza los sedimentos marcan la línea de hasta donde solía llegar el agua. Hasta hace poco, los vecinos venían aquí a recoger baldes. Pero la cantidad hoy almacenada es tan baja que la tierra y las raíces aparecen por debajo de la estructura de cemento que protege esta fuente natural.
Manuel Rodríguez Lorenzo pone el manantial de ejemplo para ilustrar cómo el agua se ha convertido en los últimos años en un bien cada vez más escaso aquí. “A veces estamos sin agua hasta 15 días”, señala el delegado comunal de La Esperanza y de otras siete comunidades rurales en Colón, municipio de Querétaro. El tandeo se ha vuelto ya rutina en la mayoría, explica. Es decir el suministro por tandas entre calles o grupos de casas de la localidad, que implica que otras pasen días sin ella.
Cuando se le pregunta sobre el consumo de agua del centro de datos de Microsoft que tienen como vecino, Rodríguez Lorenzo pone cara de póker. Este representante ciudadano, elegido para actuar de enlace entre el municipio y las poblaciones rurales, se sorprende al descubrir que estos complejos necesitan agua para funcionar. “No teníamos esa información”, admite.

Como todos los centros de datos ya construidos y analizados en este reportaje, las dos naves de Microsoft cercanas a La Esperanza están rodeadas de una seguridad extrema. Postes de videovigilancia, efectivos de seguridad privada y varias vallas perimetran el complejo, uno de los tres que la tecnológica opera desde 2024 en Querétaro.
Este estado mexicano, uno de los más seguros del país, pero también uno de los más afectados por la sequía, se ha posicionado en apenas tres años como una ubicación de referencia para la industria de los hiperescalares. Entre mayo del año pasado y enero de este, Microsoft, Google y Amazon Web Services (AWS) —filial del negocio de la nube de Amazon— comenzaron a operar aquí, confirma Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno queretano.
Este alto funcionario, que ha convertido la llegada de grandes inversiones extranjeras en una de sus banderas políticas, cuantifica en “siete unidades” los centros ya terminados. Los números aportados por Del Prete terminan aquí. A diferencia de otras regiones del globo, en Querétaro resulta muy difícil situar en el mapa los centros de datos de las grandes tecnológicas.
Las autoridades locales guardan con recelo esta información. También la relacionada con su consumo de energía y agua. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 transformó por completo esta industria. Si hasta entonces estas granjas de servidores se diseñaban pensando en el tráfico de datos de productos como los buscadores web, el correo electrónico o el e-commerce, la eclosión de la IA generativa ha abierto una nueva era. Hoy los equipos almacenados en estas naves operan con microprocesadores muchísimo más potentes.
El calor que emiten estos chips, necesitados de cantidades de energía nunca vistas hasta la fecha, es un problema para las empresas. Especialmente en climas cálidos y secos como el de México. Aunque las soluciones para refrigerarlos están evolucionando en la industria, los hiperescalares siguen teniendo el agua como una pieza clave de sus sistemas de enfriamiento.
En Querétaro, el Gobierno del estado dice desconocer cómo los grandes operadores de centros de datos refrigeran sus equipos en los meses de más calor. “No está en mis facultades preguntarle a un data center cómo enfría sus servidores, como tampoco lo está preguntarle a un edificio de oficinas su sistema de enfriamiento”, esgrime Del Prete.
Sin embargo, la información obtenida en esta investigación demuestra cómo varios de estos complejos extraen hoy agua de acuíferos subterráneos que atraviesan una situación crítica. Unas reservas naturales que además proveen de agua a la población que vive en las comunidades rurales cercanas.
A escasos diez minutos al sur de La Esperanza está el parque industrial Vesta. La carretera 100 atraviesa lo que Del Prete y su equipo han bautizado como el nuevo Corredor Tecnológico de Querétaro. Una sucesión de recintos industriales, a ambos lados de la vía, donde los centros de datos ya terminados o en construcción se extienden como setas.
En Vesta la empresa brasileña Ascenty, que alquila sus servidores a terceros, abrió en 2022 un centro de datos de una sola nave. En la parcela contigua se construyó el año pasado un nuevo edificio. Los indicios recabados señalan cómo Microsoft utiliza hoy ambas infraestructuras como parte de su nueva “región de centros de datos” en México.
En octubre de 2023, una filial de la tecnológica obtuvo una concesión para extraer 25 millones de litros de agua anuales justo al lado de este complejo. De acuerdo al registro público de derechos de agua de la CONAGUA, el organismo público adscrito al gobierno federal que otorga estos permisos.
El agua extraída de este y el resto de pozos localizados en esta investigación proviene del acuífero del Valle de San Juan del Río. Una fuente hídrica sobreexplotada y con un déficit de 56,9 millones de litros, según datos de la CONAGUA. Un informe de 2024 del organismo señala que el acuífero carece de “disponibilidad de agua subterránea” para nuevas concesiones.
Este registro solo ofrece datos básicos sobre las concesiones de agua. Pero una copia del título original otorgado a Microsoft, obtenida en exclusiva por EL PAÍS, señala cómo la empresa estadounidense tiene el aval para extraer agua del acuífero por un periodo de al menos 13 años.
El mismo día que Microsoft obtuvo su permiso, las autoridades dieron otra concesión para un pozo ubicado a apenas 500 metros de este complejo. En este caso por un valor veintitrés veces superior (575 millones de litros anuales) y a nombre de una sociedad inmobiliaria que gestiona este y otros parques industriales en el país.
Este diario ha preguntado a Microsoft si, además del pozo a su nombre, cuenta con otros permisos de extracción en este acuífero, así como su volumen y duración. La compañía no ha respondido a esta y otras consultas para este reportaje.
“Para suministrar agua a sus centros de datos, estas empresas se abastecen de pozos cuyas concesiones están a nombre de otros, y para otros usos. Por eso es complicado dar con ellos”, explica Lorena García Estrada, profesora y geógrafa ambiental en la Universidad de Querétaro.
Esta investigadora estudia desde hace meses los impactos hídricos de esta industria en la región y advierte que la foto de los registros públicos está muy lejos de ser completa. Muchas compañías, señala, adquieren sus títulos de agua a través de los parques donde se instalan. “Además, si las concesiones las acaban de adquirir, quizá en el registro aún no esté actualizada la información. Y puede que un pozo que en el registro diga que es de una persona o sociedad, ahora ya sea de un centro de datos”, añade.
Viborillas está a solo kilómetro y medio del parque Vesta. Como La Esperanza, esta es una de las comunidades que ya estaban allí antes de la aparición de los complejos industriales que hoy inundan Colón.
Dulce Jiménez explica cómo el acceso al agua ha empeorado mucho en los últimos años, en especial desde la pandemia. “En mi familia somos muy ahorradores y la reutilizamos, por eso no nos afecta tanto”, señala esta joven desde el mostrador de su tienda, mientras espera la salida de un grupo de niños de la pequeña parroquia que hay enfrente.

Una de las mujeres que aguarda a los pequeños se queja de que el agua que les llega no es suficiente “para llenar el tinaco” de su casa. En cambio, cuando hay lluvias, las calles más bajas de la localidad enseguida se anegan y “nadie arregla el drenaje”, protesta.
Entre 2021 y 2022 Microsoft, en colaboración con la agencia de Naciones Unidas ONU Hábitat, realizó un análisis de las necesidades sociales y económicas de estas poblaciones. Este trabajo dio como resultado un “plan de acción” en el que ambos organismos destacaron la grave crisis hídrica en la zona y plantearon varias recomendaciones. De acuerdo a los testimonios recogidos en Viborillas y La Esperanza por EL PAÍS, ninguna de las propuestas ha llegado a realizarse.
Mientras la carretera 100 avanza hacia el norte el verde mengua a ambos lados y en el horizonte. Poco después de la salida hacia La Esperanza un desvío da acceso al centro de datos de Microsoft cercano a esta población, edificado en una colina que se eleva varios metros sobre ella.
Aquí los registros de la CONAGUA muestran tres pozos con una asignación total de 600 millones de litros al año. El titular de estas concesiones es una sociedad vinculada a la Universidad de Arkansas de EE UU, que tiene un campus propio en los terrenos contiguos al complejo de la tecnológica. Este diario no ha podido confirmar si una parte de esta agua se dirige o no al centro de datos de Microsoft.

Sentada en un café en Santiago de Querétaro, capital del estado, García Estrada explica con detalle la transformación vivida en las dos últimas décadas por los municipios cercanos a esta ciudad. La construcción del nuevo aeropuerto internacional, abierto en 2004, industrializó rápidamente la zona. Pero también desembocó en “procesos de acaparamiento y despojo” para las comunidades cercanas, según analizó esta investigadora en su tesis doctoral, cuyo título incluye una coletilla elocuente: de las ganancias millonarias y los pueblos olvidados.
García Estrada alerta que las dinámicas generadas entonces podrían estar repitiéndose hoy con el boom de los centros de datos. Y señala la enorme opacidad que rodea a estas infraestructuras en Querétaro, como una responsabilidad compartida entre autoridades y empresas.
Una falta de información que afecta tanto a las comunidades que conviven con estas infraestructuras, como a las voces locales que como ella tratan de poner luz sobre esta industria en plena expansión. “Es grave que empresas tan grandes aprovechen esa situación de opacidad en México para hacer y deshacer a su antojo”, concluye.
Chile
La resistencia en las periferias de Santiago
“Aquí la gente no va a permitir que se instalen esas torres. No lo va a permitir de ninguna forma”.
Patricio Hernández, alias Pato, se muestra seguro al hablar del futuro del cerro Punta Mocha que rodea La Pincoya. Desde lo alto de esta montaña se ven a un lado las casas bajas de este barrio obrero al norte de Santiago de Chile. Al otro, los terrenos donde Amazon Web Services (AWS) construirá uno de sus tres nuevos centros de datos en la capital chilena.
Hernández dibuja en el aire con un dedo el recorrido que seguirán las 24 torres de alta tensión. Una línea eléctrica de tres kilómetros y medio conectará la subestación insertada entre las casas de La Pincoya con una de las esquinas del terreno de casi diez hectáreas propiedad de AWS.
Hace ahora dos años y medio que él y otros vecinos se enteraron de ambos proyectos mientras revisaban el portal del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el organismo público responsable de otorgar las autorizaciones medioambientales. Ahí vieron que la línea eléctrica atravesaría esta suerte de parque público, el único espacio verde en este barrio densamente poblado y ubicado en la comuna santiaguina de Huechuraba.
El proyecto de las torres llevaba la firma de una sociedad desconocida que, apenas un mes después, informó a las autoridades que daba marcha atrás. En las mismas fechas se encontraron con una nueva iniciativa cuyo titular, en esta ocasión, sí era fácil de identificar. La filial chilena de AWS iniciaba así los trámites para construir el primero de los tres centros de datos que prevé construir en el país andino. En mayo de este año el Ejecutivo chileno anunció oficialmente la inversión.
Hernández explica que, tras revisar los informes remitidos al SEA, vincularon ambos proyectos rápidamente. Fue entonces cuando varias organizaciones del barrio comenzaron una movilización sostenida. “Durante varias semanas hicimos algunas jornadas muralistas, propaganda callejera, charlas y convocamos a otros vecinos y les informamos”, relata.

En abril de 2023, AWS convocó una audiencia pública abierta a los vecinos. Los representantes de la empresa defendieron los beneficios del centro de datos para la comunidad. Pero los argumentos no convencieron a los asistentes, que dejaron claro su enfado con la empresa por tratar de desvincular administrativamente ambos proyectos. “¡No a Amazon! ¡No a Amazon!”, les gritaron.
“También le dijimos que si el proyecto era tan maravilloso como ellos nos estaban diciendo, que podían irlo a colocar entonces al barrio alto”, recuerda Hernández.
n «}},»video_agency»:false,»alt_image»:»Reunión entre AWS y vecinos de La Pincoya»},»url»:»https://vdmedia.elpais.com/elpaistop/20257/29/1753802078_still.jpg»,»alt»:»Reunión entre AWS y vecinos de La Pincoya»,»ogWidth»:9,»ogHeight»:16,»floating»:false});
El término hiperescala alude a cómo los gigantes de internet conciben los centros de datos de nueva generación. A diferencia de los colocadores, más pequeños, estas infraestructuras han de poder escalar las cargas de trabajo de forma progresiva al ritmo exigido por el negocio de la IA. Con más servidores o chips más potentes y, si es necesario, con nuevas naves construidas desde cero.
El complejo de AWS en Huechuraba es un ejemplo de este diseño. La documentación aportada por la empresa explica que tendrá “tres fases”. En la primera, el centro de datos se alimentará a través de media tensión y estará conectado a la infraestructura eléctrica ya existente. Por otro lado, la segunda y tercera fase quedan supeditadas “a la existencia de una empresa eléctrica concesionaria que otorgue el suministro requerido”, esgrime la tecnológica en su respuesta a las últimas alegaciones presentadas por los vecinos.
De forma oficial, el proyecto de la línea de alta tensión está “desistido” ante las autoridades. Pero los indicios recabados por Patricio Hernández y verificados por esta investigación demuestran el vínculo entre la filial chilena de AWS y Santa Teresa Inversiones Corp. Un grupo empresarial que estaría facilitando los planes de la tecnológica en el país, incluyendo la construcción de las torres necesarias para la segunda y tercera fase del centro de Huechuraba.
Estos documentos son solo una muestra del entramado societario que habría creado la tecnológica para sacar adelante, con la mayor discreción posible, su macroproyecto en Chile. Una inversión millonaria que incluye otro complejo similar en la comuna de Padre Hurtado, al sur de Santiago, y un tercero en una ubicación todavía no confirmada.
Todo ello bajo el paraguas de Santa Teresa Inversiones, hoy propietaria de Inmobiliaria STPH y de otras sociedades con gran actividad reciente en los sectores inmobiliario y energético. “Aun cuando el proyecto ya se ha desistido, esta empresa es dueña del terreno por donde irá el trazado de las torres”, afirma Hernández.
Preguntada por EL PAÍS sobre sus vínculos con este grupo empresarial, fuentes de AWS no han querido hacer comentarios al respecto. En relación con la oposición de los vecinos de La Pincoya al centro de datos un portavoz de la empresa ha respondido que trabajan para que las comunidades donde están “continúen siendo un gran lugar para vivir, trabajar y prosperar”. “Tenemos el compromiso de ser buenos vecinos y para ello dedicamos una gran cantidad de tiempo a escuchar y entender las necesidades y prioridades de las comunidades”, añade.
A casi dos horas en transporte público desde La Pincoya está Cerrillos. En esta comuna en la periferia sur de Santiago se confirmó el año pasado uno de esos eventos improbables. Un tribunal ambiental chileno declaró irregular un centro de datos de Google, diseñado para ser el más grande de Latinoamérica, tras años de lucha sostenida por un grupo de vecinos.
Desde las vallas que protegen el enorme solar propiedad de la tecnológica, Tania Rodríguez observa hoy cómo un camión realiza prospecciones dentro del terreno. Rodríguez se pregunta si como en otras ocasiones lo estarán haciendo sin los permisos debidos. También señala con el dedo la basura que hay en los límites del solar, colindante con un centro comercial y una de las vías repletas de tráfico que atraviesan las periferias de Santiago.

“No es un buen vecino Google, en absoluto. Nunca lo ha sido”, exclama esta vecina y activista, que en 2024 fue seleccionada por la revista Time en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo de la IA.
El juez que frenó el proyecto de Google el año pasado estimó que ni la empresa ni las autoridades tuvieron en cuenta en su evaluación inicial el previsible impacto del centro de datos en el acuífero central de Santiago, en un contexto de cambio climático y de grave crisis hídrica. Para entonces la empresa ya había dado marcha atrás a su proyecto después de denuncias y movilizaciones lideradas durante años por el colectivo Mosacat, del que Rodríguez es portavoz.
Los miembros de esta agrupación aseguran que en los últimos meses representantes de la tecnológica se han vuelto a reunir con actores locales. Para testar los ánimos del municipio y sondear la viabilidad de un nuevo proyecto, en la misma localización, y que reduciría significativamente el uso de agua. Preguntadas al respecto, fuentes de Google aseguran que la empresa no ha iniciado ningún procedimiento oficial todavía, pero señalan que “cualquier nuevo proyecto sería para un centro de datos que use tecnología de refrigeración por aire”.
Esta propuesta, sin embargo, sigue sin convencer a los integrantes de Mosacat. Entienden que el que sería el segundo complejo de la tecnológica en Santiago —el otro funciona desde 2015 en la comuna de Quilicura, al norte de la ciudad— solo les traería costes y ningún beneficio. “No es un tema de ir en contra de los avances tecnológicos ni del desarrollo. Al contrario, se trata del respeto a la naturaleza y que ambas cuestiones vayan en conjunto. Y además que no es justo que solamente nosotros seamos zonas de sacrificio”, asegura Rodríguez.
Esta activista recuerda hoy cómo el inicio de la movilización contra Google coincidió en el tiempo con el estallido social, las manifestaciones masivas que atravesaron Chile entre finales de 2019 y comienzos de 2020. Y cómo sus reivindicaciones se nutrieron “del ambiente de lucha que se respiraba entonces”.
También rememora la ironía de que en esas fechas estuviese previsto que Cerrillos acogiese la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático de aquel año (COP25). Un evento que acabó celebrándose en Madrid precisamente por las protestas en el país andino. “Estamos en la periferia, donde siempre estamos contaminados y donde los suelos son más baratos, por eso vienen aquí”, señala Fernández mientras, por el rabillo del ojo, sigue observando el camión que hace prospecciones en el solar.

La experiencia de Google en Cerrillos es un caso prácticamente único en el mundo, señalan diversos investigadores chilenos e internacionales. El freno a los planes del gigante de Silicon Valley, apuntan estas fuentes, ha transformado la manera en que muchas empresas de centros de datos aterrizan en las comunidades.
Estas compañías son hoy más cautas y adaptan sus estrategias si atisban alguna oposición sobre el terreno. Una tendencia que explicaría los movimientos de AWS en La Pincoya.
Patricio Hernández relata cómo en los años 50 del siglo pasado llegaron los primeros pobladores a este barrio. Familias enteras que, como en otras zonas de la periferia de Santiago, migraron del campo a la ciudad y convirtieron a la capital chilena en la metrópolis de más de siete millones de habitantes que es hoy.
Estos pobladores subían al cerro de Punta Mocha en su tiempo libre para mantener el contacto con la naturaleza en un sector que vivió una rápida industrialización. Y que generó, también, una fuerte conciencia de clase dentro del barrio, uno de los más combativos contra la dictadura de Pinochet. En el “sector histórico” de Huechuraba, señala Hernández, siguen viviendo los hijos y nietos de esos primeros pobladores.
Para muchos de ellos el cerro tiene un fuerte vínculo emocional con su pasado. Pero también con su presente. “La gente va a correr y a pasear por allí. También a pololear”, señala este vecino, convencido de que el barrio acabará frenando el centro de datos que Amazon planea aquí.
España
Opacidad y expropiaciones en “la nueva Virginia”
En febrero pasado, los vecinos de Cuarte, una pedanía del ayuntamiento de Huesca, se llevaron una sorpresa al abrir el buzón. Una carta firmada por un bufete madrileño les anunciaba la expropiación de unos terrenos.
La lista incluía fincas agrícolas en manos de sus familias desde hace generaciones y varias parcelas donde hoy se levantan sus casas. Las misivas precisaban que estos terrenos estaban afectados por la expansión de la región de centros de datos de AWS en Aragón.
Las cartas generaron una mezcla de incertidumbre e indignación entre los habitantes de Cuarte, explica hoy David Lanuza, vecino de la localidad. En este pequeño pueblo rodeado de campo y a diez minutos en coche de Huesca, nadie conocía hasta ese momento los detalles del proyecto. Ni había oído hablar del conducto eléctrico subterráneo que la tecnológica planeaba para alimentar un nuevo centro en el polígono de Walqa, situado a menos de un kilómetro, y en torno al cual se justificaban las expropiaciones.
“Lo más sorprendente fue que el cable pasaba por el centro del núcleo urbano, a pesar de que en los alrededores hay muchas alternativas”, recalca Lanuza. “No había ninguna necesidad. Además, nosotros ya estábamos ahí y el cable no alimenta al pueblo”.
Igual que Querétaro y Santiago de Chile, Aragón se ha convertido en un tiempo récord en un destino apetecible para la infraestructura detrás de la IA. AWS abrió en 2022 tres centros de datos en las localidades de El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y en el polígono PHLUS, también en Huesca.
Además de la ampliación de varios de estos complejos, la empresa también levantará dos completamente nuevos: el mencionado de Walqa y otro en La Cartuja, Zaragoza. Este macroproyecto, una vez terminado, tendrá un consumo energético conjunto superior a los 10.800 GWh, muy por encima de la demanda generada hoy por todo Aragón.
En un encuentro junto a otros vecinos del pueblo, Carlos Oliván señala un mapa con el trazado detallado del conducto eléctrico. La hoja es parte de la extensa documentación técnica que los vecinos de Cuarte revisaron en enero tras recibir las cartas. El ruido que generaron hizo que varios representantes de la tecnológica viniesen al pueblo a reunirse con ellos. En el encuentro la empresa se comprometió a desviar el recorrido del cable.
Y ofreció la posibilidad de realizar algún proyecto de compensación basado en sus necesidades.
“En todo caso, esto lo plantean como un favor, como una muestra de buena voluntad. Pero nunca han hablado de un plan de restitución que tendría que ser, yo pienso, prioritario”, advierte Oliván.
Varios vecinos de Cuarte agradecen hoy que la empresa haya “recapacitado” sobre el asunto del conducto. Pero otros se muestran cautos y desconfían de que AWS finalmente cumpla con la promesa de palabra que les hizo. A preguntas de EL PAÍS, un portavoz de la empresa asegura que “AWS ha modificado la ruta de la línea eléctrica subterránea” y que estos cambios se reflejarán por escrito en la aprobación final del proyecto.
En lo que todos están de acuerdo en Cuarte es en su preocupación sobre otro de los detalles del proyecto. La empresa instalará dentro de sus parcelas varios pozos para extraer agua del subsuelo para la refrigeración de los equipos. Tres estarán en Walqa y otros dos en El Burgo, municipio cercano a Zaragoza y regado por las aguas del Ebro.

Carlos López, miembro de Ecologistas en Acción en Aragón, asegura que estos pozos, una vez comiencen a sacar agua del freático, carecerán del control debido por parte de las autoridades. Quedarán así a merced de las necesidades de la empresa y de la tozuda realidad del cambio climático. “No se va a poder demostrar cuánta agua van a extraer”, sostiene este activista, para después recordar cómo Amazon reconoció este año que está usando un 48% más de agua en sus centros ya operativos desde 2022. El motivo, justificó la empresa, está en una incorrecta estimación inicial de los días de mucho calor, momento en que los ventiladores que enfrían los equipos han de ser rociados con agua.
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) confirman que Amazon ha pedido ya autorización para hacer perforaciones en sus instalaciones en Huesca, pero aclaran que el expediente todavía está en una fase inicial. También señalan que si finalmente son autorizados, la CHE vigilará que estos pozos “se ajusten a las condiciones establecidas en las autorizaciones o concesiones, especialmente en lo relativo al volumen máximo concedido”.
En la misma línea, un portavoz de AWS asegura que los pozos de extracción “están sujetos a una estricta supervisión regulatoria” y que se diseñaron “como fuentes de agua de reserva” para la operativa de los centros.


Como en otras latitudes donde esta industria ha explotado, el actual Ejecutivo aragonés ha convertido el aterrizaje de corporaciones tecnológicas en una de sus señas de gobierno. En los últimos meses, Jorge Azcón, presidente de Aragón, se ha referido en numerosas ocasiones a Aragón como “la nueva Virginia”, en relación con el estado de EE UU que acoge la mayor concentración de estas infraestructuras en el mundo.
Además de AWS, otro gigante tecnológico como Microsoft ya tiene el sí para la construcción de tres nuevos centros de hiperescala en el entorno de Zaragoza. Lo mismo ocurre con las infraestructuras que los fondos Blackstone y Azora instalarán en Calatorao y Villamayor de Gállego, respectivamente. La última se ha topado con una movilización en contra del ayuntamiento y los vecinos.
Desde el Gobierno aragonés confirman que todos ellos se están tramitando como proyectos “de interés general” para la comunidad, una figura administrativa para iniciativas de gran impacto sobre la economía y el empleo. Y que, entre otros puntos, acelera los trámites burocráticos y facilita las expropiaciones.
Una de las grandes preguntas en torno a los centros de datos que ni empresas ni autoridades responden tiene que ver precisamente con la creación de empleo. Un documento interno de la filial de AWS en España, al que ha tenido acceso esta investigación, da pistas para cuantificar cuántos nuevos puestos de trabajo generan este tipo de proyectos una vez están operativos (y no en fase de construcción).
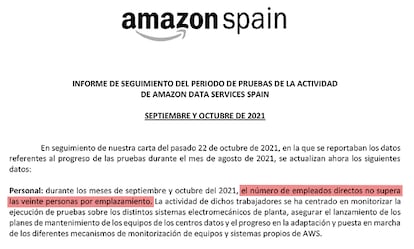
Este informe señala que, con fecha de octubre de 2021, el total de empleados directos en cada uno de los tres centros en Aragón no superaba en ese momento la veintena. En esos meses, la multinacional se encontraba haciendo pruebas de los sistemas en el interior del complejo antes de empezar a operar. Un portavoz de la empresa asegura que dichas cifras “no representan el número de empleados en nuestros centros de datos hoy”, pero no aclara cuántos trabajadores a tiempo completo se emplean en ellos.
“Se están abrazando de manera preocupante proyectos que responden a un modelo de desarrollo concreto y en los que no se está haciendo un análisis de necesidades en términos de recursos ambientales y de energía”, asegura Álvaro Sanz, diputado de Izquierda Unida en Aragón.
Su partido ha presentado varias iniciativas parlamentarias exigiendo mayor transparencia y fiscalización a esta industria, en especial sobre su impacto económico real y los compromisos medioambientales de las empresas. “No hay ningún tipo de garantía de que se cumpla nada de lo que prometen, ni siquiera capacidad de seguimiento a esas promesas”, advierte.
A pesar de la cercanía con los Pirineos, Huesca y sus aledaños han sufrido un acelerado deterioro de sus reservas de agua en los últimos años. En Cuarte, Carlos Oliván recita la larga lista de fuentes naturales con las que este pueblo contaba hasta hace poco. Ya solo queda, explica, el pequeño manantial que provee de agua de boca al municipio y la Fuente de Las Calenturas “que antes echaba un chorro así —gesticula Oliván abriendo los brazos— y regabas seis u ocho huertos, y ahora echa poco más que un botijo”.
Los vecinos de esta localidad temen que las extracciones previstas por Amazon sobre las reservas del subsuelo les afecten directamente, en especial a aquellos con huertos y fincas agrícolas. “Si Amazon jode todos los manantiales, Cuarte se queda sin agua”, exclama uno de ellos.

David Lanuza añade otro foco de incertidumbre a la ecuación. “No sabemos el alcance completo del proyecto cuando esté todo finalizado”. Hace unas semanas se enteraron por la prensa de que AWS abrirá un vial de doce metros al lado de Cuarte mientras duren las obras. “Yo entiendo que eso lo van a restituir, pero hay muy poca información sobre todos los procesos”, comenta Lanuza.
“Al acabar el proyecto, ¿cuál va a ser su impacto final? (…) No sabemos si saldrá otro DIGA más o no. Y esa es un poco la incertidumbre que tenemos: no saber cómo en 20 años se va a ver afectado nuestro entorno”, concluye.
Créditos
Formato: Brenda Valverde Rubio
Diseño: Ana Fernández
Desarrollo: Alejandro Gallardo
Infografía: Yolanda Clemente
Colaboradora en Chile (investigación y reporteo): Muriel Alarcón
Esta investigación se ha realizado con el apoyo de la Red de Rendición de cuentas de la IA del Centro Pulitzer.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Más información
Archivado En
Tecnología en EL PAÍS










